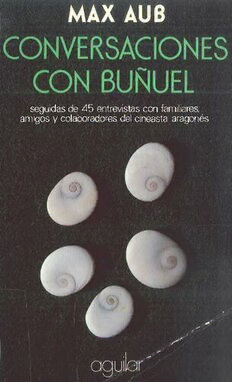Table Of Contentseguidas de 45 entrevistas con familiares,
amigos y colaboradores del cineasta aragonés
MAX AUB (Pan's, 1903/México, 1972). In
quietud ideológica y diversidad creacional
son dos notas que destacan en la recia per
sonalidad de Max Aub, uno de nuestros
últimos y más ilustres "trasterrados”. Hijo
de padre alemán y madre francesa, Aub em
pieza a ser español a los once años,cuando,
deseando esquivar la Gran Guerra, su fami
lia se instala en Valencia. Y seguirá siéndolo
ya durante su asenderada vida a través de los
“campos” cóncentracionarios del "Midi”
francés y de Argelia, y en su largo y fructí
fero exilio mexicano. Dramaturgo, poeta y
ensayista, la fama de Aub se cimenta sobre
todo en su producción novelesca: antes que
nada, es el creador de “campos" abiertos y
cerrados, entre los que destaca el mágico
juego de Jusep Torres Campalans, ese apó
crifo prodigioso, muestra del hondo humo
rismo, la sólida cultura y el extraordinario
ingenio del escritor.
LUIS BUÑUEL (Calanda, Teruel, 1900/
México, 1983). Hijo de prósperos terrate
nientes, fue educado por los jesuítas y pos
teriormente enviado a la Universidad de
Madrid, donde se vinculaba intelectualmen-
te con la generación del 27. Funda un cine-
club en la Universidad. En 1925 va a París
como estudiante de la “Académie du Cine
ma”. Después de tres días intercambiando
sueños y fantasías, Buñuel y Dalí escribie
ron un guión para un filme surrealista que
el primero filmó en dos semanas y del que
resultó una película de 24 minutos: Un
perro andaluz, serie de imágenes inconexas
e incomprensibles, cuyo único elemento
común era su poder de shock. En 1930
Buñuel dirigió su obra maestra surrealista
La edad de oro, en la que puso los cimien
tos ideológicos de lo que sería su futuro
trabajo. El resto es conocido.
jnversaciones mantenidas, a corazón abierto,
idéntica categoría intelectual y humana, con
;idas y con una trayectoria artística en cierto
el libro. En ellas, Max Aub dialoga con per-
res (sus hermanos, etc.), por relaciones pro-
¡tein, Alatriste, etc.), por amistad o inquie-
el Alberti, Louis Aragon, José Gaos, Fran-
ntacto humano.
a un mejor y más íntimo conocimiento del
también genial Max Aub.
Luis Buñuel expresa a Catherine Deneuve su criterio sobre una
escena de Tristana (1970).
MAX AUB
CONVERSACIONES
CON BUÑUEL
SEGUIDAS DE 45 ENTREVISTAS
CON FAMILIARES, AMIGOS Y COLABORADORES
DEL CINEASTA ARAGONES
Prólogo de
FEDERICO ALVAREZ
AGUILAR
colección literaria
cubierta y cuidado de la edición
TIRSO ECHEANDIA
© herederos de max aub 1984
aguilar s a de ediciones 1985 juan bravo 38 madrid
depósito legal m 2414/1985
primera edición 1985
ISBN 84-03-09195-8
printed in spain impreso en españa por gráficas ema
miguel yuste 31 madrid
AL LECTOR
Cuando Max Aub murió, el 22 de julio de 1972, en la ciudad
de México, dejó sobre su gran mesa de trabajo, ordenadas en más
de un centenar de carpetas, alrededor de cinco mil hojas escritas
a máquina en torno a un proyecto de «novela» sobre el gran
cineasta y viejo amigo suyo Luis Buñuel. La idea de escribir un
libro sobre Buñuel le fue sugerida, con todas las libertades ima
ginables, por Agustín Caballero, Enrique Montoya y Antonio
Ruano, de la Editorial Aguilar, en 1967, y fue acogida por Max
Aub con enorme interés. Puede decirse que desde entonces, hasta
su muerte, todas sus fuerzas, día a día debilitadas, y todo su tiem
po, multiplicado por su asombrosa laboriosidad, fueron dedica
dos a este proyecto.
, Alrededor de una tercera parte de todo ese material que dejó
escrito estaba compuesta por transcripciones literales de conver
saciones que, grabadora en mano, Max Aub mantuvo con Luis
Buñuel y con muchos de sus parientes, amigos y colaboradores,
en México, Madrid, París, Roma... Otra tercera parte la compo
nía una nutrida colección de textos ajenos, documentos de la época,
materiales surrealistas, citas, cronologías, viejas críticas de cine,
recortes de prensa... También recopiló exhaustivamente toda la obra
escrita por Luis Buñuel desde sus primeras poesías y reseñas de
cine hasta los guiones de películas que nunca llegaron a filmarse.
Por último, en una veintena de carpetas, Max Aub había reunido
notas para el prólogo previsible, sus propias reflexiones sobre el
surrealismo, sobre su generación y sobre el libro mismo del que
aquella balumba de papeles era tan sólo el material primario.
En algunas de esas anotaciones, que tienen a veces un tono es
pecialmente subjetivo, como si de un diario íntimo se tratase, se
transparentó la creciente angustia que la acumulación de todo ese
material escrito le iba creando. De la idea original (una semblan-
9
za de Buñuel, una biografía, una reflexión sobre su obra) surgió
en seguida la mucho más ambiciosa de escribir, a partir de la vida
y la obra de Buñuel, un gran testimonio novelesco generacional
que retratara la realidad cultural y social de los años veinte en Es
paña y sus secuelas en París y, tras la derrota de la República, en
el exilio. Max Aub acababa de publicar un libro y estaba prepa
rando la publicación de otro, que le parecieron, de repente, lógi
cos predecesores de éste que acabaría resultando su obra postuma.
El primero de estos dos libros, la «biografía» del pintor apócrifo
Jusep Torres Campalans, le brindaba un modelo formal que ansia
ba volver a experimentar y que le parecía sumamente eficaz para
esta «novela» del muy real—y surreal—cineasta aragonés. Ese
modelo consistía en el destrenzamiento de los elementos estruc
turales básicos de toda narración—acontecimientos, personajes,
ambiente, ideas—y su presentación consecutiva, deslizando en cada
uno de ellos una ironía en torno al género—¿narración?, ¿ensayo?,
¿historia?, ¿biografía?—que «programaba» de hecho el sentido
del nuevo libro que empezaba a fraguarse. El segundo de estos
libros, La gallina ciega, balance apasionado, profuso, exuberante
de su primer viaje a España desde la pérdida de la guerra—y,
para muchos, su mejor obra—, empezaba a funcionar en su cabe
za como la contraparte vivencial de este otro sobre la generación
«de la República» que se le convertía a posteriori en tesis ideal.
Por último, la sola noticia de la existencia de un tercer libro, no
leído, de Louis Aragon, titulado Matisse: novela, redondeó el
proyecto imaginado. Buñuel: novela. En esas dos palabras, y en la
experiencia previa, formal e ideal de Jusep Torres Campalans y
La gallina ciega, se empezaba a plasmar un proyecto transparente.
Max Aub se lanzó, pues, a reconstruir la vida de Buñuel y la
de su generación no a la manera del biógrafo o del historiador,
sino a la del novelista. A primera vista, podría parecer más bien
la del antropólogo fiel al método de la «historia oral», pero por
dentro circulaba avasallante la concepción del narrador: el deta
lle, la frase, el gesto verdaderos, aniquilados y preservados en la
creación literaria.
Al morir, Max Aub dejó la tarea inacabada e inacabable.
Quien, a la muerte del autor, leyó todos los papeles, pudo pensar
por un instante—editor, al fin—que el libro ideado estaba ya vivo
en aquellas hojas y que sólo exigía paciencia y montaje. Pero des
de el primer momento hicieron falta palabras, nuevas palabras
que no estaban todavía escritas en aquellas hojas, y que nadie en
su sano juicio se hubiera atrevido a añadir. La única alternativa
posible era, pues, partir de aquellos papeles y, sin salir de ellos,
reducirlos a las dimensiones de un libro normal mediante el pro
cedimiento único de elegir y desechar, respectivamente, lo visible
10
mente óptimo y lo obviamente prescindible (o, comparativamen
te, menos válido); hubo luego que eliminar repeticiones, «peinar»
la retórica de la grabación y establecer soluciones de continuidad
inevitables manteniendo un orden cronológico que no rompiera
la fluidez de los diálogos.
Otro aspecto hubo también que cuidar: el de las referencias vi
driosas hacia terceras personas o hacia el propio Buñuel. Más de
una vez le oí decir a Max Aub—al leer los textos que iban salien
do de las transcripciones—que habría que prescindir, aquí y allá,
de opiniones ligeras o infundadas que pudieran herir susceptibi
lidades legítimas. «Al final-—decía con frecuencia—, todo deberá
leerlo Luis antes de entregar el libro a la imprenta. Y no apare
cerá nada en él que no le guste. » Cuando hablé con don Luis de
todo esto, hecha ya la selección final, tuve que hacer esfuerzos
para que leyera por lo menos algunas partes. «Ponlo todo, no te
preocupes. Si alguien dice que estaba enamorado de mi madre,
déjalo. Si alguien me toma por homosexual, déjalo. Ponlo todo,
todo.» Me resistía en algunos casos, le ponía ejemplos. Sólo le
hice vacilar cuando de terceras personas se trataba. «Bueno, en
esos casos no pongas nombres, pon sólo iniciales..,,» Nos reía
mos. Las iniciales resultaban transparentes. Al segundo martini
soltaba su honda generosidad: «Mira, haz lo que te parezca me
jor. Cuando pasa el tiempo, todo queüa reducido a la mitad de
la mitad. De verdad. Decide tú mismo. Tienes toda mi confian
za. » Luego, cuando pasaba por Madrid, me llamó alguna vez por
teléfono. «¿Cómo va eso?» Y sé que, al cabo de algún tiempo, per
dió las esperanzas de que el libro viera la luz.
Era doloroso imaginar lo que hubiera hecho Max Aub con
todo ese material, y repasar los originales que yo iba entregando
a la imprenta. Y,. sin embargo, ahora, al terminar de releer por
enésima vez las páginas que a continuación se inician, me parece
encontrar entre sus líneas la «novela» de Max Aub; por lo menos
su sustancia. Al vaivén de las conversaciones entre esos dos viejos
amigos, de su sencilla sabiduría, de su humor socarrón y de su
innata bondad va surgiendo la novela. Y cuando, ya terciado el
libro, entran en escena los amigos de la infancia, los compañeros
de la Residencia de Estudiantes, las novias, los camaradas de Pa
rís, los de la guerra, los colegas cineastas, etc., todo se multiplica
y adquiere la riqueza vital concreta que surge de toda gran nove
la. El lector decidirá si éstos son los Papeles sobre Buñuel que
dejó inéditos Max Aub o si la labor intensa que se encierra en
ellos alcanzó ese cambio de calidad que pueda permitirnos lla
marlos Buñuel: novela.
Federico ALVAREZ
PROLOGO PERSONAL