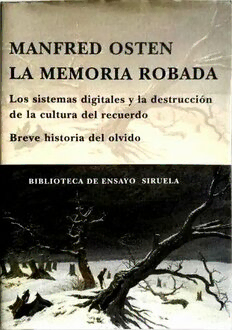Table Of ContentMANFRED OSTEN
LA MEMORIA ROBADA
Los sistemas digitales y la destrucción
de la cultura del recuerdo
Breve historia del olvido
Manfred Osten
La memoria robada
Los sistemas digitales
y la destrucción de la cultura
del recuerdo
Breve historia del olvido
Traducción del alemán de
Miguel Ángel Vega
Biblioteca de Ensayo 63 (Serie Mayor) Ediciones Siruela
Todos los derechos reservados.
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación
pública o transformación de esta obra sólo puede ser realizada
con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.
Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos,
<http://www.cedro.org> www.cedro.org) si necesita
fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
Título original: Das geraubte Gedachtnis. Digitale Systeme
und die Zerstdrung der Erinnerungskultur.
Eine kleine Geschichte des Vergessens
En cubierta: Detalle de Paisaje de invierno, de Caspar David Friedrich,
Staatliches Museum, Schwerin. © Artothek/Archivi Alinari.
Foto del autor: © Jürgen Bauer
Colección dirigida por Ignacio Gómez de Liaño
Diseño gráfico: Gloria Gauger
© Insel Verlag, Frankfurt am Main y Leipzig 2004
© De la traducción, Miguel Ángel Vega
© Ediciones Siruela, S. A., 2008
c/ Almagro 25, ppal. deha.
28010 Madrid. Tel.: + 34 91 355 57 20
Fax: + 34 91 355 22 01
[email protected] www.siruela.com
ISBN: 978-84-9841-221-5
Depósito legal: M-30.557-2008
Impreso en Anzos
Printed and made in Spain
índice
La memoria robada
Prefacio o la odisea del olvido 11
I 1803: Napoleón o el borrón y cuenta nueva
de la antigua memoria 21
II Odio al pasado. El Dr. Fausto, contemporáneo
de la Modernidad 25
III «Los legionarios del momento» o el auto de fe
de la memoria 37
IV Vale la palabra rota o la sociedad sin memoria 43
V Evolución y renuncia a la memoria 59
VI «Almacenar datos supone olvidarlos» 73
VII La píldora del día después: acerca de la
neurotécnica del olvidar 93
Notas 111
Bibliografía 119
índice onomástico 125
La memoria robada
Prefacio o la odisea del olvido
Un gran vacío vendrá
A causa de una cabeza desvariada.
Un gran delirio se impondrá
al pueblo.
Nostradamus
«Quien probó la dulzura meliflua de los frutos del loto, ya no
pensó jamás ni en la exploración ni en la vuelta a casa.../ Pero de
nuevo los traje, entre gemidos y a la fuerza, a la orilla,/ Y, arroján
dolos bajo los bancos de la nave, los até con cuerdas»1: Estos versos
lo ponen de relieve. La historia de la memoria robada es antigua. Se
remonta a la mismísima mitología. Homero lo ha captado en el can
to IX de la Odisea. Allí encontramos a su héroe que, de vuelta de Tro
ya a ítaca, ha perdido de nuevo la ruta. Toda su flota de doce naves
echa el ancla frente a una costa desconocida donde va a ser testigo
de una especie arcaica de amnesia inducida por las drogas: dos com
pañeros elegidos y un heraldo que los acompaña, mandados en
avanzadilla para explorar la isla, son recibidos de manera inespera
damente amable por los habitantes, que les obsequian hospitalaria
mente. Sin embargo, si se observan más detenidamente, los amisto
sos anfitriones se manifiestan como si fueran una prefiguración en
los tiempos antiguos de la actual sociedad de diversión y drogas:
son los lotófagos, que han puesto su droga de «estilo vital» total
mente al servicio del olvido. Se trata de un fruto de grato sabor, tras
11
cuyo disfrute también los exploradores de Ulises emprenden inme
diatamente el camino hacia un nirvana total que les hace olvidar to
dos los objetivos y tareas: olvidar, tal es la meta del retorno de Ulises
a casa, olvidar es la tarea de la exploración. Si uno se entrega al pla
cer de la droga y a la dulzura de un paraíso, sólo puede ser arranca
do del mismo bajo protestas y graves manifestaciones de desha
bituación. Sólo venciendo una gran resistencia consigue Ulises que
sus compañeros vuelvan entre gemidos a las naves, donde son atados
a los bancos de los remeros para que no vuelvan a la embriaguez del
olvido.
Hoy día, ¿se sometería Ulises a este esfuerzo? Difícilmente. In
cluso cabría imaginarse a un héroe sin memoria, «un trapecista en
la cúpula del circo... que no supiera qué hacer» (Alexander Kluge)
y que tras la mera lectura del periódico de ayer se considerase un
historiador. A causa de su débil memoria, no notaría si la cosa pú
blica a la que pertenece se iba a regir según el lema «Vale la pala
bra rota». Ya habría cambiado Itaca por futuras metas en Marte o en
la investigación de las células madre. Ya habría hecho realidad el
poema del olvido de Nietzsche, «El sol se hunde» (Die Sonne sinkt,
del ciclo Ditirambos de Dionisos):
Rings nur Welle und Spiel.
Was je schwer war,
Sank in blaue Vergessenheit,
Müssig steht nun mein Kahn.
Sturrn und Fahrt - wie verlemt er das!
[En derredor sólo olas y juego./ Lo que era pesado/ se hundió en
el olvido azul./ Laboriosa está mi barquilla./ Tormenta y travesía:
¿cómo las olvidará?]2
Son versos que vienen de lejos: del Leteo, la corriente del olvido
12
que, a más tardar desde el siglo XIX, se ha ido ampliando hasta con
vertirse en un mar del olvido. Se trata de un olvido bajo el signo de
una modernización que abarca todos los ámbitos de la vida y que
viene acompañada de turbulencias producto de la aceleración,
quiebras de continuidad y ruinas de la tradición en una proporción
hasta ahora desconocida. Cuando Reinhart Koselleck constata la
aceleración de la experiencia como criterio central de la Moderni
dad, se está refiriendo sobre todo a la experiencia de amnesias ace
leradas, la experiencia de una aceleración sin parangón del olvido.
Y en el contexto de esta experiencia resulta natural entender de
nuevo la interpretación de Paúl Klee del Angelus Novus como una
anticipación sismográfica de las irreversibles pérdidas de la memo
ria en forma de paisajes en ruinas y de posmodernas formaciones
de desiertos. Es la imagen de una «única catástrofe», a saber, la de
la destrucción consecuente de la cultura de la anamnesis en favor
de una idolatría hipertrófica del futuro. Con ello se alude a la cul
tura del recuerdo como condición para la humanidad y para el en
cuentro de una identidad. Es aquella cultura a la que se refería Kier-
kegaard cuando establecía que la vida debe ser vivida hacia delante
aunque sólo pueda entenderse hacia atrás.
Es decir, la descripción del «ángel de la historia» por parte de
Benjamín como metáfora de esta pérdida de la comprensión
retrospectiva del ser humano y de la historia de sus errores en con
tinua renovación. Retrospectivamente, el ángel benjaminiano re
conoce la historia de la destrucción de la cultura anamnética al rit
mo acelerado del progreso de «invenciones y disoluciones» (Durs
Grúnbein): «Allí donde se nos presenta una cadena de aconteci
mientos, allí (el ángel de la historia) ve sólo una única catástrofe,
que sin cesar acumula ruina sobre ruina y las arroja a sus pies. El
quisiera detenerse allí, despertar a los muertos y acumular lo de
rribado. Pero del paraíso sopla una tormenta que se ha prendido
en sus alas y es tan fuerte que el ángel ya no las puede cerrar. Esta
13
tormenta lo empuja sin cesar hacia el futuro, al que vuelve la es
palda, mientras el cúmulo de ruinas crece ante él hasta alcanzar el
cielo»3.
Todavía está por hacer una descripción minuciosa de la génesis
de este cúmulo de ruinas del olvido. Ya existen ensayos de una his
toria cultural de la dialéctica entre recuerdo y olvido. Mencionemos
aquí sobre todo el ejemplar estudio orientado con criterios de lite
ratura mundial de Harald Weinrich, Lethe: Kunst und Kritik des Ver-
gessens4, y las reflexiones sobre el tema «recuerdo y olvido» en la se
rie «Poetik und Hermeneutik»5. Por eso no puede ser tarea de este
ensayo recapitular la historia del recordar y del olvidar desde el mi
to de Mnemosyne hasta Auschwitz. Más bien debería ser la reflexión
fragmentaria de esa historia del recuerdo fracasado que, ya a fina
les del siglo XIX, hizo surgir la sospecha de que el progreso podría
algún día despedir a sus hijos como «bárbaros iluminados por la
electricidad» (Theodor Fontane).
En esta historia del olvido y del recuerdo, Weinrich distingue,
entre otras cosas, entre olvido privado y olvido público, entre olvi
do ordenado (jurídicamente) y olvido prohibido (con referencia a
los entuertos y delitos cometidos contra los Derechos humanos).
Llega, sin embargo, a una síntesis inquietante que merece la pena
seguir en sus motivos ocultamente públicos. En efecto, Weinrich lle
ga al resultado siguiente: «El pensamiento filosófico de Europa, tras
las huellas de los griegos, ha buscado la verdad durante muchos si
glos en el lado del no-olvidar y sólo en la época moderna ha hecho
el intento, de manera más o menos vacilante, de admitir una cierta
verdad incluso en el olvidar»6.
Al olvido, al menos en la época moderna, se le puede reconocer
una peculiar verdad. Reducida a una fórmula breve, es la verdad de
la destrucción de la memoria. Es una verdad que se remonta al si
glo XVIII. El odio al pasado que domina la Modernidad comienza
sobre todo en la Revolución Francesa, con la destrucción de la me-
14
moría del Antiguo Régimen. En el Fausto, Goethe ha trazado de
manera metafórica el protocolo de esta pérdida de memoria que
avanza a pasos agigantados bajo el signo del odio al pasado y de la
aniquilación napoleónica de la antigua memoria, hasta llegar a la li
quidación, en el caso de Filemón y Baucis, de aquellos restos de la
Antigüedad en los que Goethe veía el último baluarte frente al
avance de la barbarie. Cuando en el Diván de Oriente y Occidente de
cretaba para la posteridad de manera expeditiva: «Quien no sabe
darse cuenta de tres mil años, se queda desvalido en la oscuridad,
por más que viva el día a día», no hacía más que entender la for
mación como participación en la memoria de la humanidad.
En 1848, Grillparzer sacará de todo ello la consecuencia para la
ulterior marcha de la humanidad: «Del humanismo a la bestialidad
a través del nacionalismo». La secularización de todas las relaciones
de la vida comienza bajo el signo de una rápida aceleración y de la
leva de cualquier anclaje en una molesta memoria. Se trata pues de
arrojar por la borda supuestos lastres en favor de una exclusiva
orientación hacia el progreso. Al mismo tiempo se marca un cisma
temporal: por una parte, el romanticismo como proyecto de una re
cuperación forzada de la memoria cultural que, en trance de desa
parición, apela a la Edad Media; por otra parte, como ruptura con
una sociedad que progresivamente va perdiendo la memoria en
aras de grandes proyectos e ideologías para una optimización eco
nómicamente orientada de la sociedad mundial. Un proceso que se
acompaña de ulteriores y radicales rupturas de continuidad de la
memoria en forma de guerras mundiales, quema de libros y revuel
tas sesentayochistas. Pero sólo en la sociedad global de la informa
ción del siglo XXI parece que este proceso ha conseguido una di
mensión que amenaza con superar todos los estadios hasta ahora
alcanzados: tanto en el carácter ilusorio del supuesto alivio de la me
moria mediante los sistemas digitales como en la tendencia a la liqui
dación de las instituciones tradicionales de la memoria (bibliotecas,
15