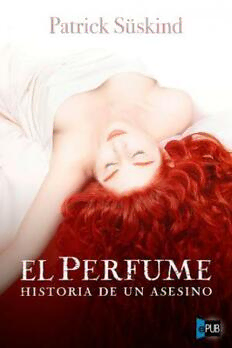Table Of ContentQuizá los olores evoquen el privilegio de la invisibilidad. Antes del tacto,
sucede el olor, como mensajero de una esencia que sabe desaparecer en el
aire y ser agente de un gran poder. La seducción que despliega el olor es
implacable: se instala en nosotros y sella su poderío en los tejidos de la
memoria. Jean-Baptiste Grenouille tiene su marca de nacimiento: no
despide ningún olor y por ello hace temer la presencia de algún demonio.
Al mismo tiempo posee un don excepcional: un olfato prodigioso que le
permite percibir todos los olores del mundo. Desde la miseria en que nace,
abandonado al cuidado de unos monjes, Jean-Baptiste Grenouille lucha
contra su condición y escala posiciones sociales convirtiéndose en un
afamado perfumista. Crea perfumes capaces de hacerle pasar inadvertido o
inspirar simpatía, amor, compasión… Para obtener estas fórmulas
magistrales debe asesinar a jóvenes muchachas vírgenes, obtener sus fluidos
corporales y licuar sus olores íntimos. Su arte se convierte en una suprema e
inquietante prestidigitación. Patrick Süskind, convertido en maestro del
naturalismo irónico, nos transmite una visión ácida y desengañada del
hombre en un libro repleto de sabiduría olfativa, imaginación y enorme
amenidad. Su persuasión iguala la de su personaje y nos propone una
inmersión literaria en el arcoíris natural de los olores y en los turbadores
abismos del espíritu humano.
Patrick Süskind
El Perfume
Historia de un asesino
ePub r1.8
Titivillus 20.10.2019
Título original: Das Parfum (Die Geschichte eines Mörders)
Patrick Süskind, 1985
Traducción: Pilar Giralt Gorina
Diseño de portada: Fragmento de Ninfa y sátiro de Watteau
Editor digital: Titivillus
Corrección de erratas:
r1.1 henryf3
r1.3 Hondo
r1.4 Andaluso
r1.5 morlock
r1.6 LectorJo
r1.7 emperatrizinfantil
r1.6 locked
ePub base r2.1
Primera Parte
1
En el siglo XVIII vivió en Francia uno de los hombres más geniales y
abominables de una época en que no escasearon los hombres abominables y
geniales. Aquí relataremos su historia. Se llamaba Jean-Baptiste Grenouille
y si su nombre, a diferencia del de otros monstruos geniales como De Sade,
Saint-Just, Fouchè, Napoleón, etcétera, ha caído en el olvido, no se debe en
modo alguno a que Grenouille fuera a la zaga de estos hombres célebres y
tenebrosos en altanería, desprecio por sus semejantes, inmoralidad, en una
palabra, impiedad, sino a que su genio y su única ambición se limitaban a
un terreno que no deja huellas en la historia: al efímero mundo de los
olores.
En la época que nos ocupa reinaba en las ciudades un hedor apenas
concebible para el hombre moderno. Las calles apestaban a estiércol, los
patios interiores apestaban a orina, los huecos de las escaleras apestaban a
madera podrida y excrementos de rata, las cocinas, a col podrida y grasa de
carnero; los aposentos sin ventilación apestaban a polvo enmohecido; los
dormitorios, a sábanas grasientas, a edredones húmedos y al penetrante olor
dulzón de los orinales. Las chimeneas apestaban a azufre, las curtidurías, a
lejías cáusticas, los mataderos, a sangre coagulada. Hombres y mujeres
apestaban a sudor y a ropa sucia; en sus bocas apestaban los dientes
infectados, los alientos olían a cebolla y los cuerpos, cuando ya no eran
jóvenes, a queso rancio, a leche agria y a tumores malignos. Apestaban los
ríos, apestaban las plazas, apestaban las iglesias y el hedor se respiraba por
igual bajo los puentes y en los palacios. El campesino apestaba como el
clérigo, el oficial de artesano, como la esposa del maestro; apestaba la
nobleza entera y, sí, incluso el rey apestaba como un animal carnicero y la
reina como una cabra vieja, tanto en verano como en invierno, porque en el
siglo XVIII aún no se había atajado la actividad corrosiva de las bacterias y
por consiguiente no había ninguna acción humana, ni creadora ni
destructora, ninguna manifestación de vida incipiente o en decadencia que
no fuera acompañada de algún hedor.
Y, como es natural, el hedor alcanzaba sus máximas proporciones en
París, porque París era la mayor ciudad de Francia. Y dentro de París había
un lugar donde el hedor se convertía en infernal, entre la Rue aux Fers y la
Rue de la Ferronnerie, o sea, el Cimetiére des Innocents. Durante
ochocientos años se había llevado allí a los muertos del hospital Hôtel-Dieu
y de las parroquias vecinas, durante ochocientos años, carretas con docenas
de cadáveres habían vaciado su carga día tras día en largas fosas y durante
ochocientos años se habían ido acumulando los huesos en osarios y
sepulturas. Hasta que llegó un día, en vísperas de la Revolución Francesa,
cuando algunas fosas rebosantes de cadáveres se hundieron y el olor pútrido
del atestado cementerio incitó a los habitantes no sólo a protestar, sino a
organizar verdaderos tumultos, en que fue por fin cerrado y abandonado
después de amontonar los millones de esqueletos y calaveras en las
catacumbas de Montmartre. Una vez hecho esto, en el lugar del antiguo
cementerio se erigió un mercado de víveres.
Fue aquí, en el lugar más maloliente de todo el reino, donde nació el 17
de julio de 1738 Jean-Baptiste Grenouille. Era uno de los días más
calurosos del año. El calor se abatía como plomo derretido sobre el
cementerio y se extendía hacia las calles adyacentes como un vaho
putrefacto que olía a una mezcla de melones podridos y cuerno quemado.
Cuando se iniciaron los dolores del parto, la madre de Grenouille se
encontraba en un puesto de pescado de la Rue aux Fers escamando albures
que había destripado previamente. Los pescados, seguramente sacados del
Sena aquella misma mañana, apestaban ya hasta el punto de superar el
hedor de los cadáveres. Sin embargo, la madre de Grenouille no percibía el
olor a pescado podrido o a cadáver porque su sentido del olfato estaba
totalmente embotado y además le dolía todo el cuerpo y el dolor disminuía
su sensibilidad a cualquier percepción sensorial externa. Sólo quería que los
dolores cesaran, acabar lo más rápidamente posible con el repugnante parto.
Era el quinto. Todos los había tenido en el puesto de pescado y las cinco
criaturas habían nacido muertas o medio muertas, porque su carne
sanguinolenta se distinguía apenas de las tripas de pescado que cubrían el
suelo y no sobrevivían mucho rato entre ellas y por la noche todo era
recogido con una pala y llevado en carreta al cementerio o al río. Lo mismo
ocurriría hoy y la madre de Grenouille, que aún era una mujer joven, de
unos veinticinco años, muy bonita y que todavía conservaba casi todos los
dientes y algo de cabello en la cabeza y, aparte de la gota y la sífilis y una
tisis incipiente, no padecía ninguna enfermedad grave, que aún esperaba
vivir mucho tiempo, quizá cinco o diez años más y tal vez incluso casarse y
tener hijos de verdad como la esposa respetable de un artesano viudo, por
ejemplo… la madre de Grenouille deseaba que todo pasara cuanto antes. Y
cuando empezaron los dolores de parto, se acurrucó bajo el mostrador y
parió allí, como hiciera ya cinco veces, y cortó con el cuchillo el cordón
umbilical del recién nacido. En aquel momento, sin embargo, a causa del
calor y el hedor, que ella no percibía como tales, sino como algo
insoportable y enervante —como un campo de lirios o un reducido aposento
demasiado lleno de narcisos—, cayó desvanecida debajo de la mesa y fue
rodando hasta el centro del arroyo, donde quedó inmóvil, con el cuchillo en
la mano.
Gritos, corridas, la multitud se agolpa a su alrededor, avisan a la policía.
La mujer sigue en el suelo con el cuchillo en la mano; poco a poco, recobra
el conocimiento.
¿Qué le ha sucedido?
—Nada.
¿Qué hace con el cuchillo?
—Nada.
¿De dónde procede la sangre de sus refajos?
—De los pescados.
Se levanta, tira el cuchillo y se aleja para lavarse.
Entonces, de modo inesperado, la criatura que yace bajo la mesa
empieza a gritar. Todos se vuelven, descubren al recién nacido entre un
enjambre de moscas, tripas y cabezas de pescado y lo levantan. Las
autoridades lo entregan a una nodriza de oficio y apresan a la madre. Y
como ésta confiesa sin ambages que lo habría dejado morir, como por otra
parte ya hiciera con otros cuatro, la procesan, la condenan por infanticidio
múltiple y dos semanas más tarde la decapitan en la Place de Gréve.
En aquellos momentos el niño ya había cambiado tres veces de nodriza.
Ninguna quería conservarlo más de dos días. Según decían, era demasiado
voraz, mamaba por dos, robando así la leche a otros lactantes y el sustento a
las nodrizas, ya que alimentar a un lactante único no era rentable. El oficial
de policía competente, un tal La Fosse, se cansó pronto del asunto y decidió
enviar al niño a la central de expósitos y huérfanos de la lejana Rue Saint-
Antoine, desde donde el transporte era efectuado por mozos mediante
canastas de rafia en las que por motivos racionales hacinaban hasta cuatro
lactantes, y como la tasa de mortalidad en el camino era
extraordinariamente elevada, por lo que se ordenó a los mozos que sólo se
llevaran a los lactantes bautizados y entre éstos, únicamente a aquéllos
provistos del correspondiente permiso de transporte, que debía
estampillarse en Ruán, y como el niño Grenouille no estaba bautizado ni
poseía tampoco un nombre que pudiera escribirse en la autorización, y
como, por añadidura, no era competencia de la policía poner en las puertas
de la inclusa a una criatura anónima sin el cumplimiento de las debidas
formalidades… por una serie de dificultades de índole burocrático y
administrativo que parecían concurrir en el caso de aquel niño determinado
y porque, por otra parte, el tiempo apremiaba, el oficial de policía La Fosse
se retractó de su decisión inicial y ordenó entregar al niño a una institución
religiosa, previa exigencia de un recibo, para que allí lo bautizaran y
decidieran sobre su destino ulterior. Se deshicieron de él en el convento de
Saint-Merri de la Rue Saint-Martin, donde recibió en el bautismo el nombre
de Jean-Baptiste. Y como el prior estaba aquellos días de muy buen humor
y sus fondos para beneficencia aún no se habían agotado, en vez de enviar
al niño a Ruán, decidió criarlo a expensas del convento y con este fin lo
hizo entregar a una nodriza llamada Jeanne Bussie, que vivía en la Rue
Saint-Denis y a la cual se acordó pagar tres francos semanales por sus
cuidados.
2
Varias semanas después la nodriza Jeanne Bussie se presentó ante la
puerta del convento de Saint-Merri con una cesta en la mano y dijo al padre
Terrier, un monje calvo de unos cincuenta años, que olía ligeramente a
vinagre: «¡Ahí lo tiene!», y depositó la cesta en el umbral.
—¿Qué es esto? —preguntó Terrier, inclinándose sobre la cesta y
olfateando, pues presentía algo comestible.
—¡El bastardo de la infanticida de la Rue aux Fers!
El padre metió un dedo en la cesta y descubrió el rostro del niño
dormido.
—Tiene buen aspecto. Sonrosado y bien nutrido.
—Porque se ha atiborrado de mi leche, porque me ha chupado hasta los
huesos. Pero esto se acabó. Ahora ya podéis alimentarlo vosotros con leche
de cabra, con papilla y con zumo de remolacha. Lo devora todo, el bastardo.
El padre Terrier era un hombre comodón. Tenía a su cargo la
administración de los fondos destinados a beneficencia, la repartición del
dinero entre los pobres y necesitados, y esperaba que se le dieran las gracias
por ello y no se le importunara con nada más. Los detalles técnicos le
disgustaban mucho porque siempre significaban dificultades y las
dificultades significaban una perturbación de su tranquilidad de ánimo que
no estaba dispuesto a permitir. Se arrepintió de haber abierto el portal y
deseó que aquella persona cogiera la cesta, se marchara a su casa y le dejara
en paz con sus problemas acerca del lactante. Se enderezó con lentitud y al
respirar olió el aroma de leche y queso de oveja que emanaba de la nodriza.
Era un aroma agradable.
—No comprendo qué quieres. En verdad, no comprendo a dónde
quieres ir a parar. Sólo sé que a este niño no le perjudicaría en absoluto que
le dieras el pecho todavía un buen tiempo.
—A él, no —replicó la nodriza—, sólo a mí. He adelgazado casi cinco
kilos, a pesar de que he comido para tres. ¿Y por cuánto? ¡Por tres francos
semanales!